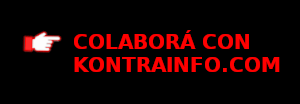Por Ivone Alves García
En estos días se volvió a poner sobre la mesa el tema de la inclusión escolar para niños con TEA. Otra vez la Justicia interviniendo donde debería alcanzar la sensatez, otra vez familias que tienen que litigar para que sus hijos no queden fuera de un sistema que ya no puede absorberlos. Pero detrás de cada fallo, cada discusión pública y cada enfrentamiento entre padres y escuelas, hay algo mucho más profundo que preferimos no mirar: siempre me pregunto el porqué cada vez hay más chicos diagnosticados, por qué hoy hablamos de miles y tal vez millones de casos, y qué es lo que está fallando en la base misma de nuestra sociedad.
Decir que “hay más diagnósticos porque ahora se detecta más” es una respuesta fácil, tranquilizadora. Pero insuficiente. La expansión del TEA no se explica solo por mejores evaluaciones. Se explica porque el mundo en el que están creciendo nuestros hijos es radicalmente distinto al de hace apenas una generación. Antes, un niño tenía una red natural alrededor: padres presentes, hermanos mayores, abuelos, tíos, vecinos, una tribu que sostenía, corregía, contenía y modelaba. No era perfecto, pero funcionaba como un ecosistema vivo donde el chico aprendía a mirar, esperar, regularse y relacionarse.
Hoy esa tribu se rompió. La crianza quedó reducida a un niño, una madre agotada y una pantalla. Todo lo que antes era interacción humana se volvió interacción digital. Todo lo que antiguamente era juego físico se volvió entretenimiento pasivo. Todo lo que antes era presencia se volvió vértigo. Un cerebro en desarrollo necesita miradas, necesita voces, necesita juego, necesita tiempo humano. Cuando eso falta, se producen alteraciones profundas en la comunicación, en la regulación emocional, en el contacto social. No hace falta buscar causas rebuscadas: el ambiente que rodea a los chicos está estructurado para producir exactamente los síntomas que después terminan encajando en el diagnóstico de TEA.
A eso se suma una realidad que muchos prefieren evitar por incomodidad o corrección política: los factores ambientales que afectan al neurodesarrollo están peor que nunca. Embarazos atravesados por estrés constante, partos intervenidos, bebés que duermen mal, que no gatean, que tienen microbiotas alteradas desde los primeros días, infancias sin aire libre, sin movimiento, sin juego espontáneo. Todo ese rompecabezas biológico tiene consecuencias, aunque nos resulte difícil asumirlo. Y cuando terminan combinados con la soledad afectiva, las pantallas y la falta de interacción, generan patrones que parecen, y muchas veces son, desafíos reales del desarrollo.
Luego aparece la escuela, que ya no puede más. Docentes exhaustos, aulas abarrotadas, una diversidad de necesidades que supera cualquier formación, una estructura pensada para otra época. Frente a ese desborde, la escuela deriva. Deriva por necesidad, por impotencia, por falta de recursos. Necesita justificar apoyos, necesita papeles, necesita encajar la complejidad en categorías manejables. Y los padres quedan en el medio, obligados a conseguir diagnósticos para que la escuela les abra la puerta, obligados a enfrentar un sistema que los responsabiliza de todo, pero no les da nada.
Por eso me niego a aceptar esa mirada simplista de que el problema es solo la inclusión. La discusión sobre si una escuela acepta o no a un niño es apenas un síntoma; no la raíz. La raíz está en cómo estamos criando, en cómo estamos viviendo, en cómo hemos permitido que la vida contemporánea se vuelva incompatible con el desarrollo sano de un chico. Los padres no son culpables: son víctimas. Están solos, desbordados, exigidos por un mundo que no les deja espacio ni tiempo para sostener a sus hijos como necesitan, pero que luego les pide que esos mismos hijos funcionen perfectamente dentro de un sistema educativo que tampoco está preparado.
Si no miramos esta realidad de frente, la tendencia seguirá creciendo. No porque haya “más autismo”, sino porque estamos produciendo condiciones que generan cada vez más dificultades socioemocionales y comunicacionales, y después corremos detrás para poner etiquetas que nos permitan administrar el caos. Lo urgente no es obligar o pegar portazos en una escuela. Lo urgente es reconstruir la tribu, devolverles a los chicos el juego, reducir la sobreestimulación, acompañar a los padres, sostener la primera infancia, formar a los docentes, y crear entornos donde un niño pueda desarrollarse sin quedar atrapado en un diagnóstico.
No estamos ante un problema de inclusión. Estamos ante un problema de origen. Y mientras sigamos atacando solo el síntoma, seguiremos dejando a los padres solos frente a un sistema salvaje que les exige más de lo que puede darles. Mirar esta realidad no resuelve el problema mañana. Pero es el primer paso para evitar que las próximas generaciones caigan en la misma trampa.