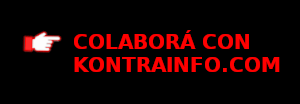Por Juan Manuel de Prada
Señalábamos en un artículo anterior la oscura y patética paradoja de una izquierda que había terminado abrazando presupuestos idealistas; y recordábamos la aversión que Marx profesaba al idealismo de Berkeley, que sostenía que la realidad de las cosas depende de la percepción del sujeto («ser es ser percibido»); ocurrencia que se le antojaba aberrante, pues fiar las realidades materiales de la vida a nuestra ‘percepción’ conduce al ensimismamiento individualista. Sin embargo, no deberíamos entender que este deslizamiento hacia el idealismo es una afección exclusiva de la izquierda, más allá de que haya sido desde ámbitos sedicentemente izquierdistas desde donde en los últimos años se han impulsado las ensoñaciones más desquiciadas, pintorescas o aberrantes.
En un pasaje especialmente lúcido –y muy logradamente humorístico– de su biografía de Santo Tomás, Chesterton escribía: «La filosofía tomista se basa en la común convicción universal de que los huevos son huevos. El hegeliano podrá decir que un huevo es en realidad una gallina, porque forma parte del proceso infinito del devenir; el berkeliano podría sostener que los huevos escalfados existen como existe el sueño, ya que es tan sencillo considerar el huevo la causa del sueño como el sueño la causa del huevo; el pragmático podría creer que obtenemos el mejor partido de los huevos escalfados olvidando que son huevos y sólo recordando que están escalfados. Pero ningún discípulo de Santo Tomás necesita confundir su cerebro para confundir los huevos de forma adecuada o contemplarlos desde un determinado ángulo, mirándolos de soslayo o guiñando los ojos con el fin de verlos simplificados. El tomista, en la plena luz del día, cree que los huevos no son gallinas, ni sueños, ni meras suposiciones, sino cosa atestiguada por la autoridad de los sentidos, la cual proviene de Dios». Y frente a este realismo filosófico propio del tomismo se alzaron todas las ideologías modernas, que no son sino hijas taradas del idealismo.
Así, por ejemplo, siempre me ha llamado mucho la atención esa gente que se «siente española», o no se «siente» (aun siéndolo); o bien que «se siente más catalana que española» o «más española que vasca»; o, en fin, que por no ‘sentirse’ de ninguna patria chica ni grande tira por elevación y dice «sentirse ciudadana del mundo». Nos podemos ‘sentir’, desde luego, cualquier cosa; pero esas percepciones onanistas tienen la misma realidad que el gamusino o el unicornio, son puras voliciones desarraigadas de la realidad, a la que pretenden absurdamente negar o suplantar. Toda forma de conocimiento verdadero tiene que partir de la realidad de las cosas, no de nuestras voliciones o preferencias personales; de lo contrario, aparte de llamarnos a engaño y albergar graves distorsiones cognitivas, acabaremos siendo profundamente infelices (por mucho que, llamándonos a engaño, hayamos pretendido, precisamente, esquivar la infelicidad). Si una persona ha nacido en Olot o en Baracaldo es española, aunque no le guste; y tal vez aceptando la realidad como premisa pueda llegar a entender mejor por qué España le produce tanto rechazo (y tal vez, incluso, comprendiendo las razones de su rechazo, puede llegar a conocerse mejor y a conocer mejor también a España, que es una forma de amarla, aunque sea a regañadientes). En cambio, ¿a qué conduce que una persona ‘no se sienta española’, siéndolo? Pues a estar toda la vida de Dios rabiando y pegándose testarazos contra las paredes, profesando quimeras políticas o ensoñaciones míticas que acaban desembocando en la melancolía y el resentimiento.
Yo he conocido a muchos jóvenes que ‘se sentían escritores’ y habían cifrado su felicidad en llegar a serlo. Resultaba evidente que carecían de dotes naturales para tal empresa; y que además no se habían esforzado en atesorar lecturas de los maestros (que son las que más nos ayudan a medir el alcance de nuestro talento). A los veinte años, aquellos jóvenes estaban radiantes de felicidad, mientras emborronaban folios sin ton ni son; a los treinta, los folios les llenaban los cajones, y su felicidad se había convertido en desazón y congoja; a los cuarenta, eran personas amargadas que incluso habían dejado de ‘sentirse’ escritores, pero entretanto eran demasiado viejos para ser aquello que habrían podido perfectamente ser veinte años atrás. El idealismo es una fábrica de muñecos y muñecas rotas que, para más inri, pueden degenerar en sacos de pus. Porque cuando nos empeñamos en ‘sentir’ algo que no es real, toda la realidad acaba volviéndose un sinsentido que, por frustración, queremos abandonar; o al que, por resentimiento, queremos destruir.